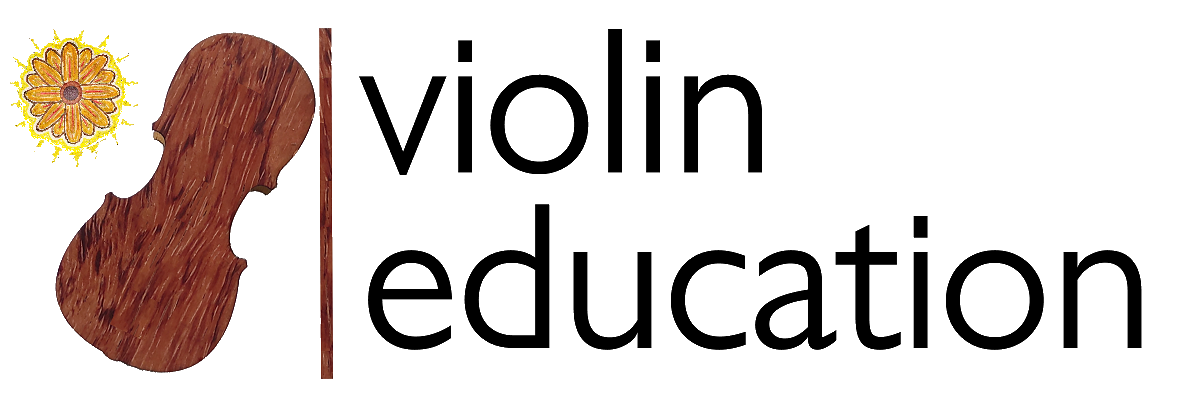Ahí estaba yo, con mi reducido tamaño, mi expectación y mis nervios. De mi segunda clase de violín (en realidad la primera en tocar algo el violín) recuerdo solo un momento al inicio y por desgracia no es un bonito recuerdo.
Llegué a casa de la profesora (a la que por si acaso seguía teniendo miedo) acompañado por mi madre. La profesora por algún motivo que de aquella yo desconocía, nos hablaba en ruso. Algo así como si a un español le hablase un francés por hacerte una idea (aunque mi madre entendía porque en Checoslovaquia el ruso era obligatorio en la era comunista cuando estudió).
Sin duda eran reminiscencias del pasado comunista reciente que en esos momentos estaba en plena desarticulación en mi país natal. Yo desconocía la soberbia rusa en el mundo de la música… aunque no tardaría mucho en familiarizarme “plenamente” con ella.
En cualquiera de los casos, a día de hoy comprendo el ruso relativamente bien cuando alguien lo habla, esa es una de las herencias positivas que recibí de mi primera profesora: oir ruso regularmente desde los 5 hasta los 18 años 🙂
Recuerdo esos primeros instantes de aproximación al violín con especial detalle. Colocaron el violín sobre una mesa con un mantel muy ruso y recuerdo perfectamente la luz de final de la tarde, como fuí decidido a cogerlo, lo agarré y lo acerqué a mi con ganas de ponerme a sacar sonido justo cuando mi profesora me detuvo en seco, me lo quitó de las manos y me reprendió. Me dijo algo así como: “el violín es un objeto artístico y hay que tratarlo con mucha delicadeza y cuidado”.
Recuerdo el instante bien porque me acuerdo de la enorme frustración que sentí. Si algo de ganas había tenido de cogerlo al ir decidido hacia él, para entonces ya se habían esfumado del todo. ¡Que mal comienzo!
Ella dejó el violín en la mesa de nuevo y no fué hasta que lo cogí “a su gusto” que comenzó la clase.
No puedo dejar pasar por alto el hecho de que de, alguna manera, esa primera impresión fuerte de contrariedad se convirtió en el “leit motiv” de mis primeros años con el violín.
Tengo verdaderas dificultades para recordar detalladamente esa epoca entre los 5 y los 7 años en lo que al violín se refiere. Recuerdo que era un sufrimiento para mí ir a las clases y que de la mayoría de ellas salía llorando.
Básicamente se debía al grado enorme de frustración y agobio que pillaba al tener a alguien corrigiéndome cada pequeño error que hacía: moverme los dedos de la mano izquierda cuando desafinaba, moverme la mano del arco por mí para que fuese perpenducilar a las cuerdas y no oblicuamente… y así un largo etcétera.
Me gustaría guardar recuerdos más hermosos de aquel tiempo, pero siendo franco… eso es lo que hay. Recuerdo muchas veces en las que mi grado de agobio y frustración era tan grande que sencillamente me hartaba, bajaba los brazos y me negaba a tocar, con 6 años! con 7 años!
En aquellos momento me ponía a llorar en clase y me negaba y me apartaba a la otra esquina de la habitación de espaldas a mi madre (que venía conmigo con un cuaderno donde anotaba las cosas que hacíamos) y de mi profesora. Mi madre quería venir a consolarme, pero mi profesora no la dejaba, le decía: “déjale que llore ahí solo hasta que se le pase y luego vendrá”.
No me quedó otra vía que adaptarme a ese contexto. ¿Por qué mi madre no me sacó de allí? Es una buena pregunta, habría que preguntárselo a ella.
En aquel tiempo yo no entendía nada salvo que aquello era una especie de tortura. Mucho tiempo después comprendería el profundo síndrome de estocolmo en el que habían sido educados mis familiares de la europa del Este, incluida mi madre, que les hacía imposible detener actitudes de abuso por parte de los rusos, solamente debido al miedo de décadas de dominio por parte de los “geniales invitados” (nótese la ironía) de la gran madre rusia en mi país natal.
Era común pensar que “la manera rusa” decimonónica (ese método basado en la dureza, el castigo, la humillación y la presión) era “la mejor”. Es más, aún muchos violinistas y músicos en el planeta piensan así por desgracia. Yo ya de pequeño sabía que eso no era cierto, aunque tardaría en atreverme a dar mi opinión al respecto hasta pasados muchos años.
Se puede aprender a tocar el violín con miedo. Sí, lo sé, yo aprendí así, pero se paga un alto precio, el precio es que uno se desconecta de sus sentimientos y de su amor por la música y queda enganchado y adicto a la opinión que tienen los demás de cómo tocas, a si te ven con buenos ojos o no.
Es como si de alguna manera uno aprendiese a fijar su atención únicamente en el papel de regalo de la caja, en vez de prestar tan siquiera un poco de atención al contenido de la caja.
[Escribiendo esto, me doy cuenta de que, verdaderamente amo el arte y la música, porque para poder albergar momentos de disfrute real y satisfacción con el violín hoy en día (aunque son cortitos y espaciados) tras haber pasado por esos primeros años realmente hay un baúl bien grande de amor hacia el arte en mi interior.]
Me atrevo a conjeturar sin miedo a equivocarme que la causa por la que recuerdo pocos detalles de aquellos primeros años se debía al apagón que sufre la memoria cuando vive experiencias desagradables con objeto de evitar el dolor y tirar “pa lante” (para delante los que seáis de fuera de España).
Eso sí, recuerdo que los libros que tenía, los fotocopiaba de la profe (todos con letras en círilica – es decir – ni “pajolera idea de lo que ponía”) y mi madre les ponía una especie de anillas de plástico negras que se llevaban de aquella y unos plásticos transparentes de colores muy muy feos y chillones, que por algún motivo al acordarme me causan gracia.
Poco menos de un año después de comenzar a tocar entré en el grado elemental de música con el violín. Comenzar a hacer vida social en el conservatorio me distraería un poco de la “odisea” de aprender a tocar el violín…
Continuará en la parte III